Por Ani Bustamante
La palabra en psicoanálisis tiene la peculiaridad de ser aquella que cumple la función de constituir al sujeto. Es una palabra que, en su decir, va bordeando lugares no representados. Palabra capaz de mantener la oscilación propia de lo humano haciendo, de ese movimiento, un desplazamiento deseante. Esta palabra, por lo tanto, crea un lugar, demarca un territorio, hace frontera y despliega significantes. Y este movimiento es pues, lo que a mi modo de ver, genera subjetividad.
Así, el lugar del sujeto, en tanto sujeto del inconsciente, está en relación a su posición deseante y a la manera como se articularán este deseo con la ley y los límites. Este lugar es el que marca el itinerario de nuestra vida y de nuestros vínculos. Lugar que no responde a la lógica de la razón sino a un rasgo característico y no estandarizable de cada ser humano, este es: su peculiar forma de gozar.
El goce a diferencia del placer, pide siempre más. No es descarga sino carga pulsional que no acepta límites y que, de no ser acotada lleva hasta la muerte. Es por esto que el goce deviene dolor, siempre instalado en el cuerpo. El deseo, por otro lado, responde al orden simbólico, está modulado por la mediación de la palabra, supone límites y da acceso a la posibilidad de sublimación.
Uno de los aportes de Lacan consiste en entender las producciones inconscientes como aquellas que generan goce, es decir, como aquellas que pretenden ir siempre más allá del principio del placer. El sujeto pues, se construye en la medida en que pueda transformar la violencia del acto en sublimación subjetiva y la crudeza pulsional en erotismo.
El trabajo en psicoanálisis implica el reto de ligar la palabra con la sexualidad. Así nos encontramos haciendo trama entre sentido y sinsentido, tejiendo palabras que hacen borde con lo irrepresentable y desde allí, adquieren dimensión erótica y significante. Las preguntas que se abre son las siguientes: ¿Cómo es ese decir propio del analista? y ¿cómo se puede llegar con la palabra poética a tocar el cuerpo de la pulsión?
Un punto importante que introduce Lacan es el descolocamiento del eje del sentido, para darle un lugar fundamental al sin sentido. Así la tensión entre ambos es generadora de movimiento y creación. Para el ser humano la búsqueda de sentido es inagotable, la cadena significante puede desplazarse hasta el infinito si es que no aceptamos un corte que detenga el desplazamiento para brindarnos un significado provisional, siempre incompleto (la forma y el momento de colocar el punto es lo que retroactivamente da un significado a la cadena). El sentido recorre y abre nuevas rutas, se pierde para volverse a retomar, se cierra y se abre y en ese latido se introduce un lugar y un tiempo para el sujeto.
Es por lo tanto importante darle un lugar a aquello que esta fuera del sentido en el texto de un paciente, sin intentar otorgarle de inmediato una interpretación, sino más bien mantener un momento de vacilación, de incertidumbre en donde aquello que no hace cadena, que no hace sentido, sobresalga, resalte, como un trazo material que hay que reconocer para, a partir de él, construir. Oír entonces ese ritmo dado por la puntuación, señalar esa métrica que, tartamuda, muestra un tono, y… seguirlo.
Dejar que la letra, como materialidad del lenguaje carente de significación, tenga un lugar y pueda ser acogida en ausencia de significación.
(Allí donde no hay significación se instala un goce muy particular)
Esta letra-cuerpo, esta letra-goce, es el asiento pulsional (que nunca accede a la representación) a partir del cual creamos sentido.
Lo que descubre lacan es que solo con la interpretación, con la búsqueda de desentrañar contenidos ocultos, no se logran cambios profundos en el paciente. Es decir, la comprensión de lo que acontece en la vida, el llenar todo desde lo simbólico, no solo no logra modificar la posición del sujeto sino que puede hacer, con él, alianza obsesiva.
Es pues un pensamiento marcado por la paradoja, el sentido trae su sinsentido, la cadena significante se desplaza abriendo camino, atravesando las posiciones rígidas de un yo que no quiere salir de si-mismo. Este trabajo metonímico, es decir de desplazamiento constante, es el que caracteriza al inconsciente, y lo podemos descifrar en la estructura misma del lenguaje.
Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sin-sentido?
El sentido siempre se nos escapa, se desplaza en una metonimia buscando significantes nuevos, no se queda pues capturado en ningún significante. El sentido así como el deseo están siempre en fuga: “la fuga de sentido es una propiedad de estructura de sentido” (Miller) y esta fuga nos hace oscilar dentro y fuera del orden simbólico. Colocarse en una posición exclusivamente simbólica, interpretativa, es llevar la cadena significante hasta el infinito, pues siempre hay algo más que decir, algo más que interpretar
(*problema del “análisis interminable”).
Por ello es importante darle un lugar en la clínica a aquello irrepresentable. Freud explica esto cuando dice que hay una dimensión imposible (de representar) en el sueño, a la que llama: “ombligo del sueño” y cuando nombra como “roca viva del inconsciente” a aquello que marca un límite en el análisis.
A pesar de no darle un claro lugar teórico, Freud nos deja sus intuiciones acerca de esta materialidad del lenguaje cuando afirma que el relato de un sueño es un “Texto Sagrado” que debe ser tomado en forma literal.
Ese lugar al que no podemos llegar con la razón, está inscrito sin embargo en lo psíquico a la manera de una huella, a la manera de un trazo, pura letra, que insiste, que se repite una y otra vez, en este mecanismo propio del inconsciente que es la repetición y que tiene que ver con aquello que no es representable pero que desde su materialidad pulsional regresa… como goce, como dolor, como muerte.
La letra para Lacan es el significante fuera de su función de producir significaciones, la letra es aquello que tiene consistencia material. Es aquello que retorna y se repite, insistiendo en inscribirse en la vida del sujeto.
Vayamos al aporte de Julia Kristeva sobre el estatuto material del lenguaje: para ella es importante analizar en el texto del paciente tanto el sentido y la significación, como aquello que se captura a través de la voz, del tono, del acento, y que llama “materialidad del lenguaje” (la letra para Lacan)
Esta dimensión material se encuentra de manera privilegiada en la poesía. Así Kristeva dice: “El lenguaje poético interrumpe el significado o, al menos, permite toda una variedad de nuevos significados e incluso nuevas formas de comprensión”. El lenguaje poético interrumpe e irrumpe en el significado creando una fuga de sentido.
Insisto en que la palabra analítica no tiene como única finalidad la comprensión, ni siquiera la metaforización de los contenidos psíquicos, ni de los síntomas. Insisto en que lo peculiar del trabajo analítico es darle un lugar a eso que no es representable que se arraiga en el cuerpo y que toma forma de síntoma o de goce.
Si nos adentramos en esta paradoja que se instala en el momento en el que el sentido fuga y se encuentra con el sinsentido, casi como en reversibilidad, podemos abrir una zona que llamaré “intervalo”. Este intervalo sería el lugar en donde surge el erotismo.
(Así, de la misma manera como Winnicott propone un “Espacio Potencial” en donde se estructura el self desde el juego, yo propongo una “Zona de Intervalo” en donde se construye el sujeto desde el erotismo)
Barthes explora bellamente este lugar que les propongo:
“¿el lugar más erótico del cuerpo no está acaso allí donde la vestimenta se abre?… es la intermitencia, como bien lo ha dicho el psicoanálisis, la que es erótica: la de la piel que centellea entre dos piezas (el pantalón y el pulóver), entre dos bordes (la camisa entreabierta, el guante y la manga); es ese centelleo que seduce, o mejor: la puesta en escena de una aparición-desaparición”
Y así como la vestimenta se abre, el lenguaje también lo hace, produciendo erotismo. Erotismo ENTRE la palabra que llena de sentido y la palabra-letra que escapa de toda significación. Erotismo que surge cuando al abrirse el lenguaje cual polifonía, rodea la desnudez del sinsentido, creando modulaciones de una belleza tal que hace temblar al sujeto sexualizándolo.
Es esa aparición-desaparición la que está en juego en psicoanálisis, la tensión entre ser y no ser, el intersticio que da paso a lo nuevo, que irrumpe fuera del control del yo. Aparición-desaparición del sentido, que hace oscilar al sujeto, haciendo de la oscilación un ritmo que genera movimiento y transformación.
Traigo aquí la poética como manera a través de la cual el terapeuta accede a esa zona de intervalo en la que el sujeto se construye (y deconstruye) anudando sexualidad y deseo con razón y lógica, de tal manera que no queden deshilvanados produciendo los serios desordenes y fragmentaciones que vemos en la clínica.
Lo que importa es descubrir cual es la forma particular con la que cada paciente configura sus goces, esa arquitectura es la que constituye su subjetividad y nada tiene que ver con una arqueología racionalizante exenta de la dimensión sexual. El discurso tiene la función tanto de dar sentido como de vérselas con el vacío y con lo irrepresentable. La manera como el sujeto se relacione con este vacío, es decir con su condición incompleta es lo que se explora en el lenguaje.
Lenguaje y goce se relacionan de la siguiente manera:
El goce de dar sentido es llamado por Lacan: Goce fálico[1]. Este tiene que ver con la creación de una cadena que conecte significante tras significante, dando consistencia simbólica.
El goce de estar fuera de sentido es llamado: Goce del Otro. Este goce da la espalda a lo simbólico y se arraiga en el cuerpo. Es el lugar de la perversión.
La palabra en psicoanálisis transita por estos goces, anudándolos. El paciente llega a consulta con su versión singular (con subversión) inconsciente, y nos muestra sus síntomas. La propuesta analítica es la de recorrer, como un hilo a través del tejido del lenguaje, el texto del paciente y anudar sentido con sinsentido, palabra con cuerpo. La costura adecuada permitirá que lo pulsional alcance el lugar del deseo y por lo tanto que el sujeto desplace su posición en un devenir deseante, que es a su vez devenir creativo, social y vincular en la medida en que pone en juego una palabra que circula y hace lazo.
Al goce del fuera de sentido se amarra el goce de dar sentido. En esa articulación se produce un momento de sublimación y una renuncia a la búsqueda del Todo y lo Imposible.
Julia Kristeva dice:
“El acto de nombrar implica abandonar el placer y el dolor de la identificación carnal, de la textura carnal”
Y este nombrar del analista lleva en sí articulados dentro y fuera de sentido. Palabra en análisis que rasguña la significación a la vez que late, suspira, corta, colocando al analista en ese borde necesario para llegar a la textura mas profunda del paciente y tejer en ella la piel con el deseo y la palabra.
Kristeva sigue:
“al sentar estas palabras, al repetirlas, al puntuarlas, les damos una consistencia de símbolos cosificados, las acercamos a las representaciones de cosas… el análisis trabaja primeramente juegos sensoriales, después palabras: pero palabras-placeres, palabras-cosas, palabras fetiche. Para calificar esta nominación a la que el terapeuta se abandona, podemos decir que es un arte de producir, partiendo de la carne de los signos, objetos transicionales”
Estas palabras hacen pliegue y permiten llegar al cuerpo del síntoma, ese síntoma que va mostrando la manera singular que tiene el sujeto de gozar y de asumir la castración. Estas palabras hacen pues, transitar de lo obsceno a lo sublime, modelando la pulsión y accediendo al deseo.
La sublimación atempera la descarga obscena pulsional a través de un impacto estético. El efecto del lenguaje poético es la irrupción de la belleza que se introduce allí en donde el sujeto se pierde, desaparece en un exceso de goce, en un exceso de sin-sentido, que termina siendo una cara de la muerte. La belleza es pues ese instante en el que lo insoportable puede sostenerse y volverse obra.
Rilke dice:
«Pues la belleza no es nada sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces de soportar, lo que sólo admiramos porque serenamente desdeña destrozarnos…»
Es esta terrible-belleza (oxímoron que muestra el anudamiento vida-muerte, dolor-placer) la que a través de la poesía puede sostenerse. La belleza es, el momento justo de la sublimación, cuando en es ese centellear, ese parpadear podemos darle un lugar a lo terrible en tanto envuelto por la capacidad poética y moduladora del lenguaje.
Kristeva dice sobre esto:
“La belleza, por ejemplo, sería necesaria para el crecimiento psíquico y para la eclosión de los pensamientos, pero no puede existir mientras el analista que conduce este proceso no sea capaz de crear, por su propia cuenta tanto como por la del otro, una belleza y un goce similares”
El analista tiene, pues, que ser capaz de explorar la forma como estructura su propio goce y, darle lugar a esta belleza que surge cuando el síntoma se transforma en obra.
[1] Para Lacan el significante fálico es el que funciona como eje, organizando la cadena significante.









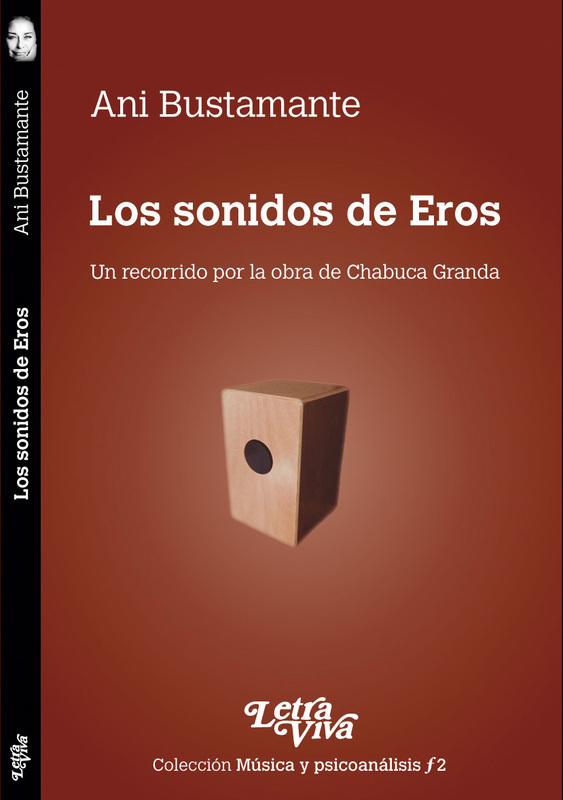







comentarios recientes